Con algo de suerte, y una pizca de sensatez al navegarla, nuestra vida puede estar llena de pequeños placeres. Sin duda, la mayoría de ellos serán pasajeros, algunos bastante triviales, tal vez carnales, mientras que otros serán emocionales, intelectuales y transformativos, pero cualquiera sea su origen, en conjunto, entremezclados, tienen el potencial de otorgar un cierto sentido epicúreo a nuestra existencia.

El placer es el bien principal. Es el principio de toda elección y toda aversión. Es la ausencia del dolor en el cuerpo y problemas en el alma.
Epícuro
En cierta forma, Epícuro puede entenderse como un “hedonista”, pero uno que promulgaba –hace ya 2300 años– el valor superior de los placeres asociados a la satisfacción de las necesidades de la mente, sobre aquellos del cuerpo. En su visión eran más valederas las satisfacciones resultantes de la meditación y la disciplina a largo plazo, que los gustos inmediatos que olvidaremos tan pronto hayan terminado. En la medida que estos dos “tipos de placeres” sean mutuamente excluyentes, tal vez no es muy difícil otorgarle la razón. Sacrificar la tranquilidad mental a largo plazo, la amistad, la seguridad de no sentir dolor y la satisfacción de nuestros intereses intelectuales, a cambio de un momento de éxtasis frívolo no parece la mejor idea, por más deseoso que esté el cuerpo o el corazón.
Por suerte, no siempre es el caso. Parte de navegar el laberinto de la existencia humana es balancear nuestros intereses inmediatos con una visión más planificada, encontrando la felicidad en pequeños instantes, y la seguridad de que evitaremos, todo el tiempo que sea posible, la desgracia y el malestar. Este proceso, innegablemente, acarrea implícitamente una cierta ansiedad: el miedo a estar equivocados, en general, sobre el balance que hemos definido para nuestras vidas. Un miedo que solo puede compararse, precisamente y en total oposición, a ese placer innato de saber que tenemos la razón. Y como bien sabemos, esta dualidad no aplica solo a temas filosóficos.
Fuera de lo que exclamamos durante el sexo más apasionado, pocas frases se asocian a un deleite más inmediato y satisfactorio para el ser humano que decir “te lo dije”. No importa sobre qué tema, su relevancia o lo que esté en juego, saber que estamos en lo correcto sobre algo es una enorme fuente de valorización personal positiva. Igual nos da que el restaurante SI estuviera en la dirección que decíamos, o que las acciones de la empresa en la que invertimos vayan al alza; qué nuestro candidato preferido ganara las elecciones o que la película sobre la que discutíamos si haya salido el año que recordábamos. Lo verdaderamente importante en cada una de esas situaciones es que nosotros teníamos razón, y alguien más estaba equivocado, y qué bien se siente.

El riesgo más inmediato de esta necesidad cognitiva es, por supuesto, la adicción que indudablemente representa esta sensación para cada uno de nosotros. Si no somos honestos intelectualmente con nosotros mismos, juzgando y evaluando nuestras propias ideas constantemente, corremos el peligro real de presumir que tenemos razón, siempre y en todos los casos, simplemente “porque sí” –en el fondo: porque se siente bien tenerla. Todos tenemos convicciones intelectuales y políticas, creencias religiosas y razonamientos morales que hemos obtenido de diferentes maneras. Evaluamos a otras personas constantemente sin entenderlas de lleno, recordamos con diferentes niveles de confianza ciertos eventos, y percibimos la realidad de acuerdo a nuestras capacidades y limitaciones. Debería ser evidente dado esto que en algunos casos –idealmente la mayoría– tendremos cierta razón en nuestros juicios, y en otros inevitablemente estaremos equivocados. Sin embargo, con frecuencia demostramos creer estar siempre en lo correcto, al punto en el que la mofa de quienes no han alcanzado las mismas conclusiones que nosotros parece el único recurso aceptable.
La verdad, no es de extrañarse que sea así. En nuestro día a día, tenemos razón sobre muchas cosas, y lo sabemos. Nuestra capacidad innata para evaluar situaciones con una exactitud aceptable es una característica heredada de ancestros para los cuales estar en lo correcto iba mucho más allá del placer. Era una cuestión de vida o muerte determinar adecuadamente la trayectoria de la presa o el escondite del depredador acechante. En cierta forma, aún lo es. Tener razón en las discusiones en el ambiente laboral sigue siendo una forma de procurar la subsistencia y ser valorado por tus pares, masajeando nuestro ego en el proceso, dándonos seguridad de que nuestro futuro está en alguna medida asegurado a largo plazo.
Individual y colectivamente, dependemos de nuestra capacidad para alcanzar conclusiones correctas sobre el mundo, y el placer, como mecanismo biológico, evolucionó justamente para premiar conductas que históricamente condujeron a la supervivencia y la reproducción –pero ojo, que la capacidad para equivocarse, admitirlo, y aprender de la experiencia sin sacrificar nuestro ego en el proceso, otorgando a otros también el “derecho a la equivocación” sin menospreciarlos totalmente, es también una herramienta poderosa en el arsenal cognitivo humano, que el miedo nos lleva a menospreciar.
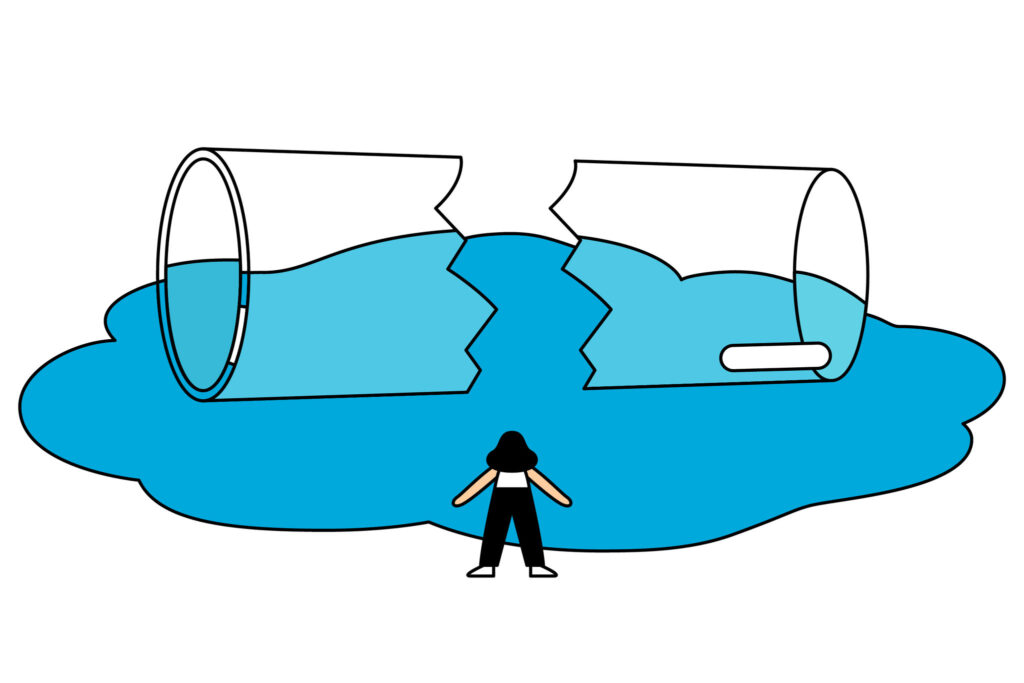
Como sociedad, caracterizamos las posibles causas de cualquier error de una manera nefasta, con asociaciones perniciosas que el científico cognitivo italiano Massimo Piattelli-Palmarini (si, el nombre más italiano del mundo), resumió de la siguiente forma: “desatención, distracción, falta de interés, mala preparación, estupidez genuina, timidez, fanfarroneo, desbalance emocional, prejuicios raciales, ideológicos, sociales o chauvinísticos, o instintos agresivos”. ¡Con razón nadie quiere admitir un error! Bajo esta visión implícita, es equivalente a reconocer las peores fallas sociales, intelectuales y morales. Parafraseando a Moliere, con razón nos enoja tanto estar equivocados, cuando sabemos que tenemos razón.
El primer error a admitir es que estamos equivocados sobre lo que significa estar equivocados. Reconocer nuestros errores es una de las cualidades más humanas y honorables a las que tenemos acceso, junto con la empatía, la valentía y la imaginación. Nos permite aprender, cambiar y mejorar, a nuestro ritmo y con nuestros pares, revisándonos nosotros mismos y nuestras ideas. En algunas cosas ya tendremos razón al hacer este análisis, y podremos renovar nuestras convicciones en los nuevos contextos, en otras descubriremos todo un mundo nuevo a nuestro alcance.
Benjamin Franklin dijo que “las equivocaciones son una ventana hacia la naturaleza humana más normal, hacia nuestras mentes imaginativas, nuestras facultades sin límite y nuestras almas extravagantes”. En pocas palabras, errar es humano.
En un momento en el que muchos nos sentimos atados a nuestra presencia digital, obligados a comentar sobre los temas de actualidad y a tomar postura firme en los grandes debates de nuestra época, aprendamos a encontrar también placer epicúreo en la corrección continua de nuestras ideas con el tiempo y la experiencia. Tener razón se siente bien, no tenerla y darte cuenta, mejor aún.
